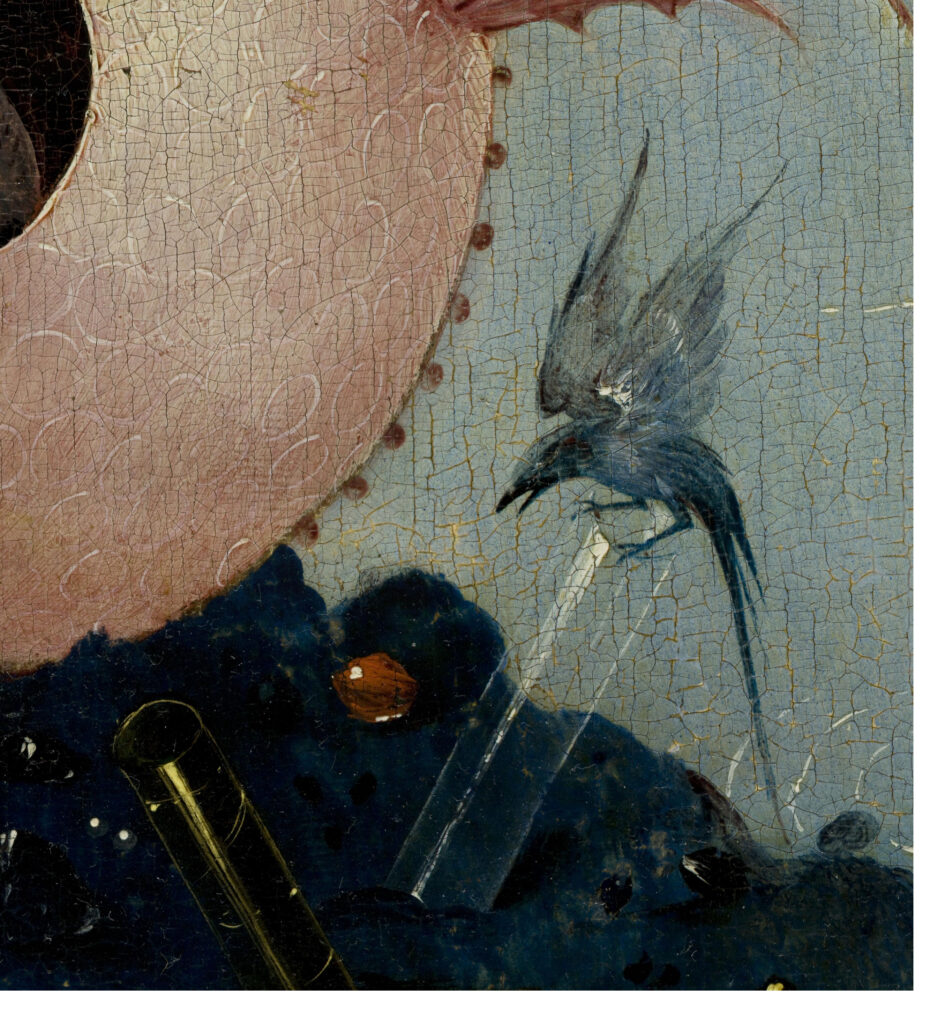 En 1818, Mary Shelley escribió el mito que, para mí, mejor refleja nuestro momento: Frankenstein o el moderno Prometeo. En él contaba la historia de Viktor Frankenstein, un estudioso que soñaba infundir vida a un ser creado por él mismo.
En 1818, Mary Shelley escribió el mito que, para mí, mejor refleja nuestro momento: Frankenstein o el moderno Prometeo. En él contaba la historia de Viktor Frankenstein, un estudioso que soñaba infundir vida a un ser creado por él mismo.
Viktor recorrió morgues, cementerios y mataderos, escogiendo órganos y miembros perfectos y bien formados. Consiguió su propósito, pero cuando logró animar a la criatura, el resultado le horrorizó. No se correspondía con lo que él había ideado. El ser era torpe, torvo y desgalichado. Aterrorizado y decepcionado, Viktor huyó, desentendiéndose de su propia creación.
Frankenstein fue una historia muy mal tratada durante mucho tiempo. En películas u obras de teatro, cómicas o trágicas, la criatura era representada como tontorrona, balbuceante y carente de humanidad. En muchas ocasiones, la obra fue reducida a un cuento con moraleja. Avisaba de los peligros que podía causar la experimentación si se transgredían ciertos límites.
Pero eso no es lo que contó la jovencísima Mary Shelley –hija de Mary Wollstonecraft y marcada por el pensamiento de su madre– en su obra. Shelley no le recrimina a Frankenstein que quisiera crear vida. Le reprocha que no se haga cargo de ella. Frankenstein es una historia sobre la falta de responsabilidad.
La criatura abandonada –ni siquiera llega a recibir un nombre– tiene, sin embargo, inteligencia y sed de afectos. Aprende de forma autodidacta y adquiere consciencia de su propia naturaleza cuando experimenta el rechazo y el abandono. Las consecuencias de que Viktor no se haga cargo del ser sin nombre las sufren otras personas. Su amigo, su hermano o su novia. Viktor calla, incluso, cuando su sirvienta es acusada y condenada injustamente por el asesinato de su hermano. Todo su entorno sucumbe asesinado por la criatura. El odio y resentimiento la transforman en un monstruo que quiere castigar a su creador arrebatándole lo mismo que a él le ha sido negado: el amor.
La criatura de Frankenstein es un monstruo del desamor.
Mary Shelley avanzó, de una forma lúcida y premonitoria, el gran problema de nuestro tiempo. La sociedad de la desmesura que se desresponsabiliza de las consecuencias de sus actos, que huye de los problemas y conflictos y se desespera cuando le estallan en la cara.
La palabra responsabilidad viene del sustantivo latino responsabilitas que, a su vez, tiene su origen en el verbo respondo, respondere. Responsabilidad es la cualidad de ser capaz de responder a un compromiso, de cumplir lo convenido, de asumir las consecuencias de las acciones y la obligación de resarcir o reparar material o moralmente a quien ha sido dañado.
Responsabilidad no es lo mismo que culpa. La culpa es el sentimiento de malestar que nace de la acusación y el castigo por algo que hemos o que no hemos hecho, por algo que somos o que no somos. Frankenstein no es responsable. Solo se siente culpable.
Recuerdo, cuando era niña, ver rezar a mi abuela. De rodillas. “Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa”. Se me quedaron grabadas esas palabras que decía en voz baja, mientras se daba golpecitos en el pecho. Yo pensaba, con lo buena que es mi abuela qué puede haber hecho para sentir una culpa tan grande… Unos años más tarde, la primera vez que mi hija se fijó en un confesionario me preguntó qué era. Le expliqué y le pareció rarísimo que alguien contase allí, en secreto, las cosas malas que había hecho y el cura que había dentro, que no había recibido directamente las malas acciones, fuese el que pudiera o no perdonarlas. Ella, a sus cinco años, pensaba que tenía que perdonar quien hubiera sido dañado y, previamente, había que intentar reparar lo malo que se había hecho y comprometerse a no repetirlo.
A veces sentimos culpa por no cumplir las expectativas que nos imponen otros, o nosotros mismos. Culpables por ser gordas, por ser viejas, culpables por no encajar en el mundo… Culpable por ser pobre o no tener trabajo, culpable por ‘provocar’ a tu violador o al maltratador, culpable por haber nacido en un ‘país atrasado’, culpable por no poder pagar la casa o la luz. Sentirnos culpables por cosas que escapan a nuestro control individual genera dolor, impotencia y sumisión. Quienes se sienten culpables de no ser o no actuar conforme a lo que se espera de ellos, con frecuencia callan o buscan el perdón y la aquiescencia de quien creen que tiene el poder de otorgarlo.
La responsabilidad es muy diferente a la culpa.
Podemos sentirnos responsables de situaciones de las que no nos percibimos culpables. Responsables de que no haya desahucios, de que no haya violaciones ni maltratos, responsables de la acogida de quienes vienen de otros lugares, responsables de evitar el saqueo de otros territorios, responsables de que se garanticen nuestros derechos y los de otras personas, responsables de que todas las personas tengan alimento, calor en el invierno y un centro de salud al que acudir cuando enferman, responsables del respeto a los animales.
La culpa es triste y paralizante y genera ansiedad. La responsabilidad es fuerza, potencia y capacidad de hacer.
Ser responsable es erigirse en agente que se hace cargo y toma parte en lo que sucede alrededor; es saber que tienes la capacidad y el deber de decir o hacer algo, de sentirte inmiscuido en lo que ves alrededor. Ser responsable es la condición previa para tener poder, en el sentido de ser capaz junto con otros. Sentir responsabilidad es imprescindible para ser sujeto político. La garantía de derechos es la voluntad colectiva de hacernos cargo unos de otros. La vida, físicamente, no se sostiene si no se asumen responsabilidades.
Hay cosas que no podemos elegir. No podemos elegir no formar parte de la trama de la vida. No podemos elegir –si es que queremos mantener la vida– vivir sin agua, sin luz del sol, sin tierra viva, sin plantas que hagan la fotosíntesis. No podemos elegir vivir sin que nadie nos cuide, sobre todo en algunos momentos del ciclo vital. La libertad se da en un entorno de límites y fragilidades. Nunca se pasa del reino de la necesidad al reino de la libertad. Los cuerpos solo dejan de tener necesidades cuando están muertos. El ejercicio de la libertad requiere, por tanto, consciencia de aquello ante lo que no tenemos elección, de las necesidades. No hay libertad sin responsabilizarnos de su garantía para todas.
Hay quien concibe la libertad como el escaqueo de la responsabilidad. Vamos a llamar privilegio a las ventajas que se obtienen sobre las desventajas de otros. Por ejemplo, un privilegio de libro es el del sujeto patriarcal encarnado mayoritariamente en cuerpos de hombres, pero no solo, que vive libre de responsabilidades y cargas, disponible para el mercado, gracias a que hay otras que, de forma pagada o gratuita, sostienen la carga que supone ocuparse de todos esos individuos ‘libres’. Otro privilegio mayúsculo es el de ‘disfrutar’ de huellas ecológicas desmedidas a costa de otros territorios. El capitalismo –neoliberal o de Estado– es el intento cada vez más salvaje de mantener privilegios para pocos, prometiendo, sin embargo, su extensión a todos. Quien no consigue el éxito, es culpable de su propio fracaso o puede señalar a otros culpables.
Cuando Ana Tijoux, Alba Flores y Clara Peya estrenaron el tema Mujer Frontera dedicado a las jornaleras de Huelva, esta última decía en una entrevista “todos mis privilegios son una responsabilidad”. Creo que tiene razón y es un error de bulto confundir derechos –que pueden y deben ser extendidos– con privilegios, que lo son precisamente porque excluyen a otros.
No quiero confundir responsabilidad y sacrificio. La cuidadora inmolada y sacrificada ante aquellos a quienes cuida no es una persona responsable –en el sentido que estamos describiendo– sino una persona explotada. El cuidado de todas las vidas en un planeta con límites requiere corresponsabilidad, no sacrificio.
Creo que vivimos un momento marcado por el exceso de culpa y la ausencia de responsabilidad. El neoliberalismo cultural impulsa la disolución de los lazos que nos obligan a hacernos cargo de otros. Hay que pensar qué precio se paga por librarse de la responsabilidad y a quién le toca pagarlo.
Lacan hablaba de la ética de los solteros. No se refería obviamente al estado civil, ni solo a los hombres, sino a una disposición mental en la que nos liberamos desprendiéndonos cada vez de más compromisos y vínculos. Empresarios de nosotros mismos. Sin cargas ni obligaciones. Una actitud que solo exige lealtad hacia uno mismo y su deseo. La libertad es no tener que responder ni rendir cuentas ante nadie. Un privilegio.
La ausencia de responsabilidad huele que apesta a desamor.
La crisis ecosocial es un monstruo del desamor. Es la consecuencia del desajuste espacial y temporal de un orden irresponsable, narcisista y “soltero”. Cambio climático, agotamiento de materiales y energía, deterioro y cambio de los ciclos naturales, desigualdades atroces, expulsiones, violencias machistas, racistas, especistas, capacitistas…
“Es deprimente ver los informativos”, se dice con frecuencia. El futuro se convierte en algo amenazador cuando no vemos cómo hacernos responsables de los malestares del presente y cómo repararlos. Solo podemos sentirnos culpables o culpar a otros de la inevitabilidad de la catástrofe.
La ausencia de responsabilidad extravía la esperanza.
Esperanza. Podemos entenderla como el estado de ánimo optimista que se da cuando creemos que algo que nos preocupa se va a resolver favorablemente. Si ese es el tipo de esperanza que necesitamos para afrontar la ansiedad que genera la crisis ecosocial, vamos un poco de culo. A poco que escuchemos los informes que proporciona la comunidad científica, leamos la información que sale a diario en las noticias, y la contrastemos con la mayor parte de las respuestas que se están dando, es obvio que estas son claramente insuficientes, e incluso están desajustadas, para la magnitud de lo que se pretende atajar. Una parte de nuestro ser quiere creer que todo va a ir bien y la otra sabe perfectamente que no va a ser así. Oscilamos entre momentos tipo bicho-bola –me hago una pelotilla y me olvido del tema– y momentos de ansiedad.
En ausencia de responsabilidad y comunidad política en la que organizarse, la esperanza extraviada confía en que otros agentes produzcan lo que deseamos. Incluso, espera soluciones de los mismos que crearon los problemas y durante mucho tiempo los negaron. Espera que los intereses económicos que esquilmaron los territorios ahora se preocupen del bienestar de todos; espera que el oligopolio eléctrico que expulsa personas en los lugares de extracción de minerales y corta la luz a quien no puede pagarla sea el que impulsa una transición energética que ponga las necesidades de la gente en el centro; espera que los gobiernos que desamparan y hacen una política criminal en las fronteras, que no han sido capaces de impulsar la verdad, la justicia y la reparación de crímenes horrendos, sean los que, motu proprio, lancen los cambios necesarios.
A mí esa esperanza me desespera.
Joanna Macy y Chris Johnstone en Esperanza activa escribieron un auténtico tratado sobre la recuperación de la responsabilidad y la agencia y la reorientación de la esperanza. La esperanza activa concierne al deseo y a la responsabilidad. ¿Qué querríamos que sucediera ante las incertidumbres que atravesamos? Pensar lo que querríamos que sucediese y ponerse en marcha para que sea posible. Generar poder.
Dicen Macy y Johnstone que la esperanza activa exige, en primer lugar, hacerse una idea lo más precisa posible de la realidad, aunque sea pasando un mal trago. El desmoronamiento de las promesas de progreso es amargo y genera malestar, pero la activación de la preocupación ante él desmoronamiento es crucial. Hemos aprendido de los colectivos activistas en torno a la salud mental la importancia de saltar por encima de los tabúes que esconden el malestar. Solo cuando la alarma suena, se puede declarar la emergencia. Eso fue lo que hizo Fridays for Future. Los y las jóvenes a las que se supone que había que proteger de los mensajes duros fueron los que nombraron y nos gritaron la realidad a la cara.
Siempre me ha repateado el “te lo dije”. Pero hay que tener memoria para recordar que los males de nuestro tiempo fueron anunciados. No puedo dejar de agradecer el trabajo incansable de muchas personas que han renunciado a muchas cosas, que han sido maltratadas por incómodas, cenizas, catastrofistas… Incluso, a veces, ridiculizadas. Tenían, tienen razón. Yo aprendí de ellas. De forma más o menos dura, según el estilo de cada cual, nos ayudaron a comprender lo que nos agobiaba. No nos mintieron y confiaron en nuestra capacidad de ser responsables, de seguir esperanzados sin engaños. Son personas cuya capacidad de amor a la vida es tan enorme como su tremenda competencia científica.
No hablar de estas cosas es no dar la oportunidad a la gente de que se haga responsable de sus propias vidas. Decidir qué es lo que los demás pueden o no soportar es una forma de elitismo. Otra cosa es que debamos crear espacios de confianza en donde se pueda compartir el miedo, la incertidumbre o la decepción. Hacerle hueco al dolor y a la indignación es crucial para desarrollar una esperanza activa.
En segundo lugar, hay que pensar y organizarse para intentar transformar una política y una economía destinadas al fracaso –desde el punto de vista de la sostenibilidad de la vida– en una economía y política sustentadoras y comprometidas con la recuperación de nuestro mundo.
Se requieren acciones que contengan y minimicen el daño. Cada avance en un artículo de una ley, cada paso que se da para proteger lo que queda, ya sea biodiversidad, aire, agua, suelo y a la vez contrarrestar la degradación y precariedad del tejido social. La detención de cada potencial destrozo cuenta, porque las vidas hay que rehacerlas en lugares concretos. Defender cada kilómetro cuadrado de suelo vivo, cada fuente de agua, cada casa que habita una familia, cada centro de salud, es aumentar posibilidades de vida.
También hay que imaginar cómo organizar nuestras propias existencias de otro modo. Sistemas y prácticas que sostengan la vida, una autodefensa frente a quienes pasan de todo menos del dinero. El movimiento en defensa de la vivienda, la sanidad y la educación pública, los movimientos contra la pobreza energética, las experiencias alternativas en la producción de alimentos, la banca ética, la defensa de la renta básica universal, la cooperación… Hace falta la política institucional para que los derechos alcancen a todas, pero si no conseguimos que las instituciones de forma generalizada se hagan responsables de la gente, puede que lo único que tengamos sea los que seamos capaces de poner en pie.
En una cultura de desmesurado crecimiento se siente repugnancia al pensar en la desaceleración, el freno, el descenso, la suficiencia. Pero eso es justamente lo que debemos hacer. El repertorio de pretextos es interminable. “Mientras no se le meta mano a las empresas, yo no hago nada”, “a la gente solo le tienes que decir cuánto le va a bajar la factura de la luz, lo demás no le importa”, “¿cómo le vamos a decir a la gente pobre que no se vaya de vacaciones?”, “¿le vas a hablar de decrecimiento de la materialidad de la economía al habitante de un país empobrecido?”. A ver, nadie le meterá mano, a la escala que es necesario, a las empresas, si no hay una masa crítica suficiente que se haga responsable de exigirlo. Es obvio que muchas personas no deciden movidas solo por su intereses económicos y, a veces, lo hacen incluso autoperjudicándose. Habrá que preguntarse por qué. Hay que pararse a mirar quién es el que corta la luz o deja sin vacaciones a la gente. Ya os digo yo que no somos nosotras. Y no, no le voy a decir a la gente desposeída que no debe aspirar a que sus derechos se cubran, pero sí me digo a mí misma, y a muchos otros como yo –que no somos el 1% rico– que tenemos privilegios de todo tipo que se erigen sobre la subalternidad de otros.
Las instituciones son importantes pero hay que tener en cuenta que los partidos políticos que concurren a las elecciones no serán los que abanderen las soluciones incómodas e incomprendidas. Como ha reconocido con honestidad algún amigo querido, lo que sería necesario para la supervivencia y bienestar de la mayoría es hoy suicida electoralmente. Si no conseguimos desde fuera de las instituciones un salto de conciencia, no habrá quienes lleguen a ellas comprometidos con programas basados en el inevitable decrecimiento material, en la suficiencia, el reparto y cuidado de la vida.
Una investigación de Maria J. Stepahn y Érica Chenoweth evidencia que es raro que fracase una acción colectiva que haya logrado involucrar en sus picos de movilización a un 3,5% de la población. Muchas lo han logrado con menos.
Tenemos experiencia vital de haber salido adelante en situaciones de colapso. Tenemos experiencia vital de embarcarnos con esperanza en proyectos que no tienen garantizado el éxito. Por ejemplo, cuando tenemos hijas, que nacen crudas, torpes y vulnerables y perduran gracias a la responsabilidad y el compromiso con ellas.
Hacerse responsable de esta tarea no tiene que ser triste. Podemos ser conscientes del expolio y el destrozo del mundo y, a la vez, sentirnos a salvo y a gusto en una comunidad organizada. No son cosas incompatibles. Estoy abierta a la posibilidad de que las cosas salgan bien.
Dice Lewis Mumford que “con cada invento o cada organización, con cada nueva propuesta política o económica, hemos de atrevernos a preguntar: ¿se ha concebido con amor y va a perseguir fines de amor? Únicamente cuando el amor se ponga a la cabeza, la Tierra, y la vida sobre ella, volverán a ser seguras. Y no lo serán hasta entonces”.
Responsabilidad y esperanza activa contra los monstruos del desamor.
Artículo publicado el 20 de agosto de 2021 en Ctxt.
