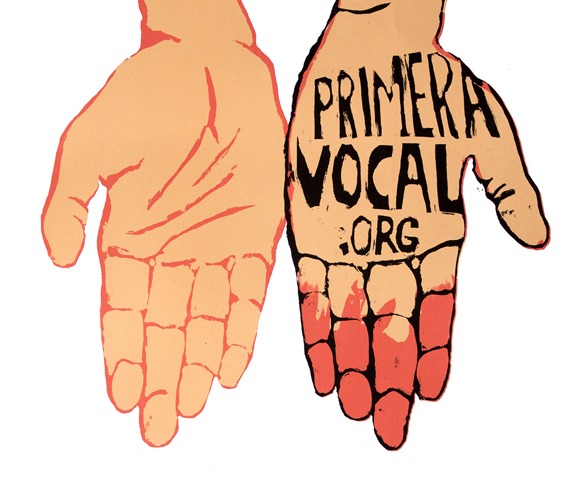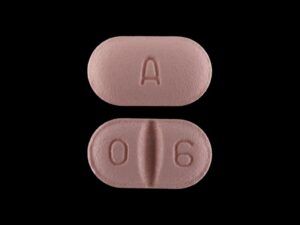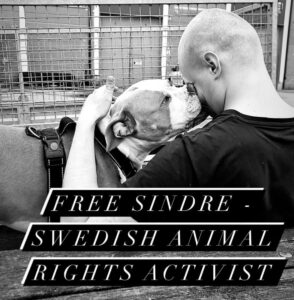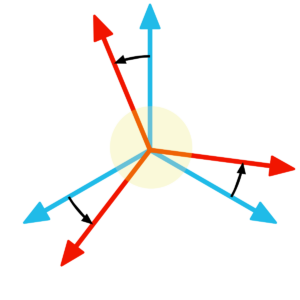Publicamos un texto aparecido en Ctxt a comienzos de noviembre de 2022, su autora es psiquiatra infantojuvenil en el CSM de Villa de Vallecas (Madrid, España). A pocas semanas de definirse el destino de la Ley Trans y con la conversación pública delirando alrededor de la cuestión, me propongo poner un poco de luz desde […]
Categorías
Análisis histórico Audio Escucha de voces Investigaciones y textos académicos Literatura Menores Prensa / Noticias Primera persona Reseñas Saberes prácticos Teoría crítica Vídeos