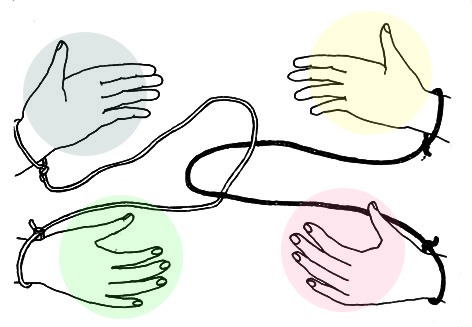 Son muchos los debates, textos y autores que vienen dando cuenta en los últimos años del momento de crisis en que se encuentra la psiquiatría. Una multiplicidad de aspectos están contribuyendo a este estado, desde la falta de evidencia empírica sobre desequilibrio bioquímico cerebral, al hecho de que los tratamientos no están reduciendo el número de pacientes con enfermedades mentales crónicas, el empobrecimiento de la visión sobre los seres humanos fruto de la utilización de manuales de clasificación diagnóstica, o el estancamiento actual de la investigación en psicofarmacología y genética. A estos factores se unen otros, como el aumento del número de personas que viven en situación de riesgo psicosocial, el debilitamiento de los lazos sociales y familiares, el incremento de las situaciones de exclusión social, o la presencia de modelos de conducta lesivos para la salud (Desviat, 2016). La psiquiatría actual se caracteriza por la detención en su progreso y la acumulación de los problemas a los que tiene que enfrentarse (Valdecasas y Vispe, 2013).
Son muchos los debates, textos y autores que vienen dando cuenta en los últimos años del momento de crisis en que se encuentra la psiquiatría. Una multiplicidad de aspectos están contribuyendo a este estado, desde la falta de evidencia empírica sobre desequilibrio bioquímico cerebral, al hecho de que los tratamientos no están reduciendo el número de pacientes con enfermedades mentales crónicas, el empobrecimiento de la visión sobre los seres humanos fruto de la utilización de manuales de clasificación diagnóstica, o el estancamiento actual de la investigación en psicofarmacología y genética. A estos factores se unen otros, como el aumento del número de personas que viven en situación de riesgo psicosocial, el debilitamiento de los lazos sociales y familiares, el incremento de las situaciones de exclusión social, o la presencia de modelos de conducta lesivos para la salud (Desviat, 2016). La psiquiatría actual se caracteriza por la detención en su progreso y la acumulación de los problemas a los que tiene que enfrentarse (Valdecasas y Vispe, 2013).
No es el propósito de este artículo realizar un análisis pormenorizado de todos los vértices que dan forma a esta situación de crisis, pero sí vamos a detenernos en uno de ellos que tiene especial relevancia para el objetivo que nos convoca: el campo de la salud mental es un espacio social de conflicto por el poder.
Dentro de la psiquiatría siempre han existido luchas entre biologicistas y psicologicistas, y los paradigmas provenientes de uno y otro lado han ido predominando según la época en un movimiento pendular, sin que ninguno haya llegado a dominar la escena epistemológica completamente (Valdecasas y Vispe, 2013). Las propuestas terapéuticas han ido cambiando en consonancia con cada uno de los enfoques dominantes. Haciendo un análisis en términos de campo social (Castón, 1996), el poder que está en disputa es el poder de definir, de aportar la definición reconocida socialmente como verdadera sobre el sufrimiento mental. Quienes tienen ese poder también están autorizados a determinar las soluciones y controlar los recursos económicos disponibles (Lorenzini, 2017). Esto viene siendo así desde los orígenes de la disciplina. Pero lo inédito en la actualidad es la entrada en este campo de conflicto de nuevos actores principales. Los protagonistas tradicionales venían siendo los profesionales de la salud mental y las instituciones. La irrupción en la escena actual de los movimientos de usuarios de servicios y personas diagnosticadas, así como de los intereses de la industria farmacéutica, está provocando un recrudecimiento de las tensiones, en el contexto de esta pugna interminable por quién tiene legítimamente el poder de definir qué y cómo han de ser las cosas.
A pesar de estas tensiones, el paradigma dominante en la actualidad sigue siendo el biomédico, no tanto por sus resultados, como por la influencia de factores económicos y políticos (Desviat, 2016). Este paradigma cuenta con el apoyo de la industria farmacéutica, que a través de las investigaciones y la formación a profesionales que financia, busca legitimar a los profesionales que trabajan desde esta perspectiva, puesto que es la explicación del sufrimiento psíquico en términos de enfermedad la que sostiene la venta de productos que reportan beneficios millonarios. La omnipresencia de la industria farmacéutica en el campo de la salud mental, que patrocina tanto los congresos, como la formación a profesionales, la investigación y hasta las asociaciones de usuarios y familiares, da cuenta de la dimensión de los intereses económicos que están en juego.El poder dentro del campo de la salud mental está repartido de manera desigual y esto no es inocuo, puesto que irrumpe en la relación profesional-paciente y organiza los lugares desde los que éstos se van a relacionar, estableciendo quién es el que sabe y quién el que debe hacerse objeto de las intervenciones y cuidados.
El profesional experto, que es quien tiene el poder de de definir, pone nombre al padecer del que sufre, un nombre que alude siempre al déficit, al desajuste, a la carencia. Ante esto, el paciente tiene básicamente dos opciones: rebelarse contra la etiqueta, hecho que suele confirmar para los clínicos el estado de enajenación mental, o someterse y aceptarla, para acabar convirtiéndola en una suerte de identidad prestada con la que salir al mundo y comprender, en carne propia, las implicaciones del estigma, que se instala desde el mismo momento del nombramiento. Los pacientes en salud mental son, de este modo, despojados de la capacidad para definir sus problemas y, por tanto, de poner en marcha estrategias propias y genuinas para hacerles frente.
Pero cada vez son más las personas que, habiendo sido diagnosticadas, están organizándose en colectivos y alzando su voz para revertir esa hegemonía. Estas personas están denunciando los estragos sufridos tras el diagnóstico y la necesidad imperiosa de que los derechos humanos se tengan en cuenta de verdad dentro del campo de la salud mental. Nos están diciendo a los profesionales qué cosas les ayudan y cuáles no, y se están agrupando al margen de los servicios para cuidarse dentro de marcos horizontales y de apoyo mutuo. Estas personas, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, están reclamando recuperar el derecho a poner nombre a sus experiencias, aludiendo a los efectos beneficiosos que para ellos está teniendo definir lo que les pasa en sus propios términos, a la vez que señalan los daños personales que les ha supuesto recibir diagnósticos e intervenciones que les han marcado, estigmatizado y, en muchos casos, retraumatizado.
El establishment psiquiátrico suele denostar este tipo de movimientos de personas diagnosticadas, puesto que su intención de reconquistar las palabras que les han sido arrebatadas para poder nombrarse y definir sus experiencias, – por ejemplo, autodenominándose “escuchadores de voces”, término que recoge la experiencia subjetiva en lugar de la etiqueta diagnóstica-, significa un intento de romper la hegemonía que ostentan unos, los profesionales y la industria, para redistribuir los capitales asociados a la misma entre todos los demás. Denostar los movimientos que puedan arrebatarles el capital social y económico en pugna es una estrategia de resistencia para conservar el poder. Los intentos por romper hegemonías y redistribuir los recursos siempre han generado resistencias.
Mientras el modelo biomédico sigue en la búsqueda de los marcadores biológicos de la enfermedad mental, movimientos como el de Escuchadores de Voces (Hearing Voices Movement) y enfoques de tratamiento como el Diálogo Abierto – que aparecen como ejemplos de otra manera de hacer las cosas-, crecen y se expanden a nivel internacional, y demuestran que es posible desarrollar una práctica diferente a la hegemónica y a la vez contar con el respaldo de los resultados de la investigación.
Desde el Movimiento de Escuchadores de Voces, se defiende la escucha de voces como una parte natural de la experiencia humana. Consideran que las voces tienen significados que pueden entenderse en el contexto de acontecimientos de la vida y circunstancias sociales, emocionales y/o interpersonales. Aceptan que pueda haber diversas explicaciones para el mismo fenómeno, y defienden el derecho de las personas a apropiarse de su experiencia y elegir cómo definirla. La escucha de voces se reconoce como un fenómeno al que se puede dar sentido y que se puede afrontar a través del apoyo mutuo (Corstens et al, 2014).
Por su parte, el enfoque de Diálogo Abierto basa su práctica en la conceptualización de la psicosis como un aspecto más de la naturaleza humana, que nos permite profundizar en la comprensión de quiénes somos. Los profesionales, desde este enfoque, no son los encargados de definir lo que le pasa a una persona en crisis, sino los responsables de habilitar contextos que permitan el desarrollo de un lenguaje común para experiencias que, de otro modo, no se podrían comunicar. Todas las versiones sobre lo que ocurre son válidas. El diálogo implica la aceptación de múltiples versiones de la realidad, no excluyentes, que se conjugan para profundizar en la comprensión de lo que ocurre. Consideran que lo que le sucede a una persona en crisis le está ocurriendo también a toda su familia y a su red social, por eso no pivotan la práctica en encuadres duales profesional-paciente, sino que se reúnen desde el principio con todos los implicados, lo cual permite un reparto distinto de la responsabilidad y una gestión del riesgo diferente, y aumenta la probabilidad de que nadie se quede aislado en su propio sufrimiento (Seikkula y Arnkil, 2016).
La razón por la que aludimos a estos dos ejemplos es que pensamos que el análisis de los elementos clave que comparten y que influyen en sus buenos resultados, puede orientarnos a la hora de pensar qué cambios tenemos que hacer como profesionales de la salud mental en nuestras prácticas para dar respuesta a la crisis de paradigma y organizar maneras de hacer que no vulneren los derechos humanos. Ambos ejemplos comparten muchos aspectos, pero hay uno que nos parece fundamental: sostienen el derecho de las personas a definir lo que les pasa en sus propios términos, con lenguajes diferentes al clínico.
Hoy, que volvemos a hablar de necesidad de reforma, no podemos repetir las mismas soluciones esperando resultados diferentes. Dado que uno de los vértices de la crisis tiene que ver con la lucha de poder en el campo de la salud mental, la solución no puede pasar por el establecimiento de nuevas teorías y/o técnicas provenientes sólo del lado profesional, puesto que esto mantendría el reparto desigual de poder y, en el fondo, no estaríamos cambiando nada. Es decir, no se trata de reformar la asistencia, sino las ideas que subyacen al acercamiento profesional a las personas que sufren. Nuestra realidad social actual requiere nuevas lógicas, unas que – si queremos que de verdad signifiquen un cambio- necesariamente van a implicar una ruptura. Para poder establecer nuevas lógicas, un camino posible es encontrar los aspectos comunes que articulan las lógicas actuales, estrategia que nos lleva a enfocar directamente lo que, en nuestra opinión, es el núcleo organizador de toda la práctica en salud mental: el diagnóstico.
El diagnóstico en salud mental
Hay un hecho común a todas las actividades que se realizan en salud mental: el diagnóstico, que permite determinar la población susceptible de ser incluida en su campo y de ser diana de los métodos de tratamiento psiquiátrico. Pero a pesar de su centralidad e importancia, no existen criterios claros, concluyentes y universalmente aceptados que apoyen que una determinada formulación diagnóstica es correcta. Es por eso que los actuales sistemas de diagnóstico psiquiátrico no comparten la misma validez científica que el resto de la medicina.
El acto diagnóstico es el corazón de la práctica médica. Comprende el conjunto de observaciones y pruebas que conducen a identificar el proceso patológico que subyace a una serie de síntomas y signos manifiestos en un cuerpo que se presenta alterado en su funcionamiento normal. Una vez identificada la enfermedad, se puede predecir su curso y pueden implementarse tratamientos específicos dirigidos a modificar el proceso patológico. Sin embargo, en psiquiatría el diagnóstico está lejos de ser un proceso explicativo de lo que le ocurre a una persona que dice estar sufriendo psíquicamente -o que experimenta emociones, ideas y/o comportamientos inusuales- y pocas veces supone un hallazgo que determine los resultados del tratamiento.
No está demostrado que haya una enfermedad o estructura psicopatológica subyacente a las manifestaciones psíquicas, emocionales, conductuales o cognitivas de un ser humano que está sufriendo y pide ayuda. La investigación no ha arrojado ninguna evidencia de marcadores biológicos concluyentes que puedan determinar de manera inequívoca la presencia de una enfermedad mental (Whitaker, 2015) y, a día de hoy, no existe ninguna prueba objetiva determinante que sirva para poder diagnosticar.
En psiquiatría, el diagnóstico no se basa en pruebas, sino en palabras, en suposiciones, en modelos explicativos. Y al igual que las interpretaciones que hacemos sobre las experiencias humanas están ligadas al contexto cultural y al momento histórico en que vivimos, el diagnóstico también lo está. Por ejemplo, la presencia de alucinaciones auditivas se considera en nuestra cultura un indicador de esquizofrenia. En cambio en otras culturas no significa necesariamente un fenómeno patológico, pudiendo ser codificadas como presencia de los antepasados (Luhrman, 2014). Del mismo modo, la homosexualidad era considerada una patología mental hace no demasiados años y actualmente no se recoge en ninguna clasificación nosográfica de “enfermedades mentales”.
En los últimos años, se han documentado un buen número de limitaciones inherentes al proceso de diagnóstico psiquiátrico: escasa o dudosa fiabilidad, inconsistencia y tendencia a cambios, frecuentes sesgos y su apoyo casi exclusivo en criterios subjetivos (Timimi, 2013). Y si, como decíamos, la existencia de una enfermedad subyacente a las manifestaciones conductuales o psíquicas de un ser humano es un hecho indemostrado, el diagnóstico de enfermedad o trastorno mental no sería más que una de las posibles narrativas que se han construido por nuestra cultura para dar sentido a comportamientos, maneras de experimentar la realidad o relatos subjetivos difícilmente codificables desde los cánones normativos existentes en nuestro contexto social.
El diagnóstico en psiquiatría es, por tanto, un hecho cultural, y también político, social, y que responde a influencias económicas. Pero en el mismo momento en que se formula, adquiere dimensión de realidad, perdiendo su vínculo con la provisionalidad de la hipótesis y obviando su carácter de simple herramienta de comprensión. Y ese es su mayor riesgo. Que la narrativa diagnóstica sea la única que tiene reconocimiento y validación social para explicar el sufrimiento psíquico, y que se presente como una verdad científica, tiene implicaciones muy importantes en la intervención -produciendo en ocasiones efectos indeseados- y consecuencias subjetivas y sociales para las personas que reciben una etiqueta. Implicaciones suficientes, en nuestra opinión, como para poder cuestionar si daña más que ayuda.
Desde el punto de vista de la intervención, la formulación diagnóstica desencadena “una serie de procesos a través de los cuales se entroniza al individuo y a su aflicción en una doble identidad de paciente y enfermo mental y se asfixian sus posibilidades de ser y de estar fuera de esa identidad enferma” (Correa-Urquiza, 2014). Todo lo que el diagnosticado diga, haga o perciba a partir de entonces adquiere la potencia de ser explicado por la supuesta existencia del proceso patológico nombrado por el clínico. Todo lo que ocurra fuera del campo de explicación diagnóstica no será atendido, ni escuchado, reduciendo toda la experiencia del sujeto a lo que puede ser codificado en términos acordes a la categoría en la que se le clasificó, y convirtiéndole en un “paciente” las 24 horas del día, en un “enfermo total” (Correa-Urquiza, 2014). La terapéutica, desde esta perspectiva, se dirige casi exclusivamente a hacer desaparecer o paliar lo que se entiende que son “síntomas del proceso patológico”, en ocasiones poniendo este objetivo por encima del bienestar de la persona que sufre en pro de restaurar su salud mental, que se entiende de un modo reduccionista como estabilidad emocional, normalidad o ausencia de síntomas. En respuesta a la explicación que el experto da a lo que le está ocurriendo, el paciente comienza también a interpretar todas sus experiencias en términos de descompensación o reagudización de su patología, con el consiguiente empobrecimiento de su posibilidad de entenderse a sí mismo y al contexto relacional en el que habita, limitando sus posibilidades de cambio (no habría nada que hacer con una “enfermedad mental”, cuyo origen y desarrollo no tiene nada que ver con el ser humano que la padece, más que ponerse en manos de un experto).
Si bien es cierto que, para muchas personas, el hecho de nombrar determinada experiencia de aflicción como “enfermedad mental” produce cierto alivio al haber encontrado una causa socialmente validada para sus padecimientos, el precio que se ha de pagar es el de la identificación a la etiqueta diagnóstica -que resulta en una identidad tomada por la enfermedad-, y la asunción del lugar social asignado a los “enfermos mentales” en nuestras sociedades. Para cualquier ser humano, una etiqueta puede transformar el terror del caos en el bienestar de lo conocido, la imprecisión del sufrimiento en la claridad de la verdad médica. De hecho, cuando se cometen actos que no entendemos o que suponen un desafío a nuestras creencias comunes, los diagnósticos de trastorno mental acuden a la mente tanto de profanos como de expertos en salud mental, consiguiendo desplazar el comportamiento desde el ámbito personal o social al terreno más seguro y comprensible de la ciencia médica. Pero el efecto de esta operación es que el diagnosticado se convierte en la figura social encarnada de todos estos miedos, de la incomprensión, la imprevisibilidad y el desafío al “sentido común”, desencadenando las consiguientes reacciones sociales de desprecio y discriminación, y las exigencias de que sea la psiquiatría la que se haga cargo de estas situaciones.
Entre las implicaciones del diagnóstico también se pueden encontrar toda una serie de desventajas legales, que van desde la declaración de incapacidad civil hasta la posibilidad de ser internado forzosamente u obligado a seguir tratamiento, pasando por restricciones administrativas y exclusiones de procedimientos abiertos a cualquier ciudadano (Cabrera y Carralero, 2017).
Gran parte de los profesionales de la salud mental somos conscientes de que, en aras del tratamiento, se provoca a los pacientes cierto grado de daño. Determinadas situaciones, como los ingresos involuntarios, el empleo de técnicas agresivas o restrictivas de la libertad, o algunas reacciones de los pacientes -como la insistencia en que no están enfermos, la petición de que se interrumpan estos procedimientos o la exigencia de alta – hacen que el riesgo de daño sea más fácil de reconocer. Pero es aquí donde la existencia de un diagnóstico, y consecuentemente la necesidad de tratamiento, se convierte en una justificación avalada social y legalmente que permite actuar sin que los daños que se infringen sean vistos como transgresores de la libertad y la dignidad humanas, sino como efectos no deseados de tratamientos que persiguen la curación o el control de la “enfermedad”.
En definitiva, el sufrimiento se sustantiva en enfermedad a través del diagnóstico, eludiendo la necesaria implicación para tratar de resolver complejos problemas humanos. El diagnóstico ejerce de barrera ante el sufrimiento – del que nos podemos distanciar porque responde a una patología -, y ponerle una denominación diagnóstica nos permite quedarnos fuera de la ecuación, estableciendo cierta distancia con lo que podría ocurrirnos a nosotros en tanto seres humanos. Si tiene un nombre, es una patología, y nosotros no la tenemos. Pero pensamos también que el corazón de la práctica en salud mental, más que centrarse en la lucha por la definición del problema -modo en que hemos caracterizado en este artículo las sucesivas crisis de paradigma en psiquiatría – debería focalizarse en la lucha por encontrar los métodos más útiles para ayudar a las personas cuando están sufriendo, y por erradicar las causas que provocan el sufrimiento con todos los recursos disponibles. Y todo ello desde el mayor de los respetos por la dignidad y la autonomía individual. La clínica no debería sumarse a las causas del sufrimiento. Por todo esto, nos parece que se impone la necesidad ética de implicarnos desde nuestras acciones cotidianas y también con nuestras reflexiones en empujar un cambio posible en el modo en que estamos tratando el sufrimiento en nuestras sociedades.
Una práctica sin diagnóstico
Nuestra propuesta – y la de muchos otros – es radical en el sentido de que apunta a la raíz, al núcleo organizador de la práctica profesional: el diagnóstico. El uso de diagnósticos no es exclusivo de un marco teórico concreto (se utiliza en todas las vertientes de la psiquiatría y en las diferentes corrientes de la psicología), ni tampoco de una rama profesional determinada (lo utilizan todos los profesionales que trabajan en el campo de la salud mental). Como hemos visto, las personas diagnosticadas acaban internalizándolos y utilizándolos para definirse, convirtiéndolos en identidades prestadas. Y la sociedad también los adopta como etiquetas al servicio de dinámicas de exclusión social. Los diagnósticos sirven para encapsular el sufrimiento humano y convertirlo en un asunto individual, operando una separación entre sanos y enfermos que deja fuera de la ecuación las causas sociales y existenciales del malestar humano, y que nos deja fuera de la ecuación como profesionales. Esta separación que produce entre sanos y enfermos, entre expertos y profanos, engrasa la maquinaria de un sistema que parece que funciona porque se mantiene en movimiento, pero que en realidad es un bucle cuyos resultados distan mucho de aliviar el sufrimiento y acaba generando más problemas de los que parece poder resolver.
Creemos que es posible desarrollar una práctica sin diagnósticos ni lenguaje clínico, que promueva un encuentro humano horizontal, donde el respeto por los derechos humanos se ponga en primer plano. En la configuración actual de las relaciones de las personas que piden ayuda y los que estamos encargados de prestársela, el poder se distribuye de manera desigual, y así es más difícil que se respeten las libertades fundamentales.
Prescindir del diagnóstico se nos presenta como una manera de activar una reacción en cadena que desemboque en un cambio real en la forma en que, los profesionales primero, y la sociedad en general después, nos acercamos al sufrimiento que nos es inherente como seres humanos, y al causado por la crisis social y moral de la sociedad en que vivimos. Significa remover la pieza clave que sustenta las relaciones de poder en salud mental. Implica abrir nuestra escucha, aceptar realidades diferentes, otorgar valor a la palabra de los otros, reconocer que ninguno estamos libres de enloquecer, que el sufrimiento psíquico y emocional forma parte de la vida y que, lo que llamamos síntomas son reacciones humanas naturales ligadas al contexto en que aparecen y a las que se puede encontrar significado.
Nos parece que la clínica en salud mental puede ser un encuentro relacionado con la gestión de la vida, con los desafíos que a veces nos impone y con lo difícil que se hace vivir en determinadas circunstancias. Y para elaborar y acompañar estas situaciones, el lenguaje psicopatológico es inútil. Necesitamos palabras de la vida para hablar sobre la vida. Es posible construir otra versión de la historia sobre lo que le ocurre a alguien que sufre que implique un lenguaje cercano a su experiencia, que sea comprensible por el contexto social y que produzca muchos menos daños.
Queremos salir de la repetición, cambiar las palabras para cambiar los significados. La “crisis de paradigma” o “la nueva reforma” son maneras de hablar sobre lo que percibimos que está sucediendo que nos abocan a más de lo mismo: ante una crisis de paradigma, un nuevo paradigma, un nuevo modelo, una nueva reforma . Tenemos la responsabilidad de pensar seriamente en las claves para que este momento no acabe convirtiéndose en una repetición. El cambio no pasa – al menos en este momento- por una técnica nueva, ni por un nuevo enfoque “psi”, ni por un cambio en las estructuras de asistencia. El cambio es un cambio cultural profundo, que apuesta por un mundo más equitativo y sostenible. Pero para lograrlo, tiene que empezar por nosotros mismos. Necesitamos hacer un cambio global de las prácticas en salud mental, en todos sus estamentos, y un cambio social en la conceptualización del sufrimiento psíquico. Y un primer paso para conseguirlo puede ser eliminar los diagnósticos en psiquiatría, para romper el núcleo que sostiene las relaciones de poder en la atención al sufrimiento humano.
Referencias bibliográficas
- Desviat, M. (2016): Cohabitar la diferencia. De la reforma psiquiátrica a la salud mental colectiva. Madrid, Ed. Grupo 5.
- Valdecasas, J. y Vispe, A. (2013): Thomas S. Kuhn y la caja de Pandora: apuntes conceptuales para un cambio de paradigma. Boletín de la Asociación Madrileña de Salud Mental nº 36
- Castón, P. (1996): La sociología de Pierre Bourdieu. Revista Española de investigaciones sociológicas, nº 76 pp. 75-97
- Lorenzini, C. (2017): Salud mental en Argentina. Una aproximación crítica. Mad in America Hispanohablante [internet]. Disponible en: http://madinamerica-hispanohablante.org/salud-mental-en-argentina-una-aproximacion-critica-celeste-lorenzini/
- Corstens, D. , Longden, E., McCarthy-Jones, S., Waddingham, R. y Thomas, N. (2014): Emerging Perspectives From the Hearing Voices Movement: Implications for Research and Practice. Schizophrenia Bulletin. Julio 2014, nº 40 (Suppl 4). Pp. 285–294.
- Seikkula, J. y Arnkil, T. (2016): Diálogos terapéuticos en la red social. Barcelona, ed. Herder.
- Whitaker, R. (2015): Anatomía de una epidemia. Medicamentos psiquiátricos y el asombroso aumento de las enfermedades mentales. Madrid, Capitán Swing.
- Luhrman, T., Padmavati, R., Tharoor, H. y Osei, A. (2012): Differences in voice-hearing experiences of people with psychosis in the USA, India and Ghana: interview-based study. The British Journal of Psychiatry, Junio 2014
- Timimi, S. (2013): No More Psychiatric Labels: Campaign to Abolish Psychiatric Diagnostic Systems such as ICD and DSM . Self & Society, Vol.40 No.4 Verano 2013. Pp. 6-14
- Correa-Urquiza, M. (2014): Radio Nikosia. La rebelión de los saberes profanos. Madrid, Ed. Grupo 5.
- Cabrera, M. y Carralero. A. (2017): Derechos humanos en salud mental y sus vulneraciones. Boletín Psicoevidencias nº47
Artículo publicado en edición digital de la revista Átopos, nº3 de febrero del 2017.
